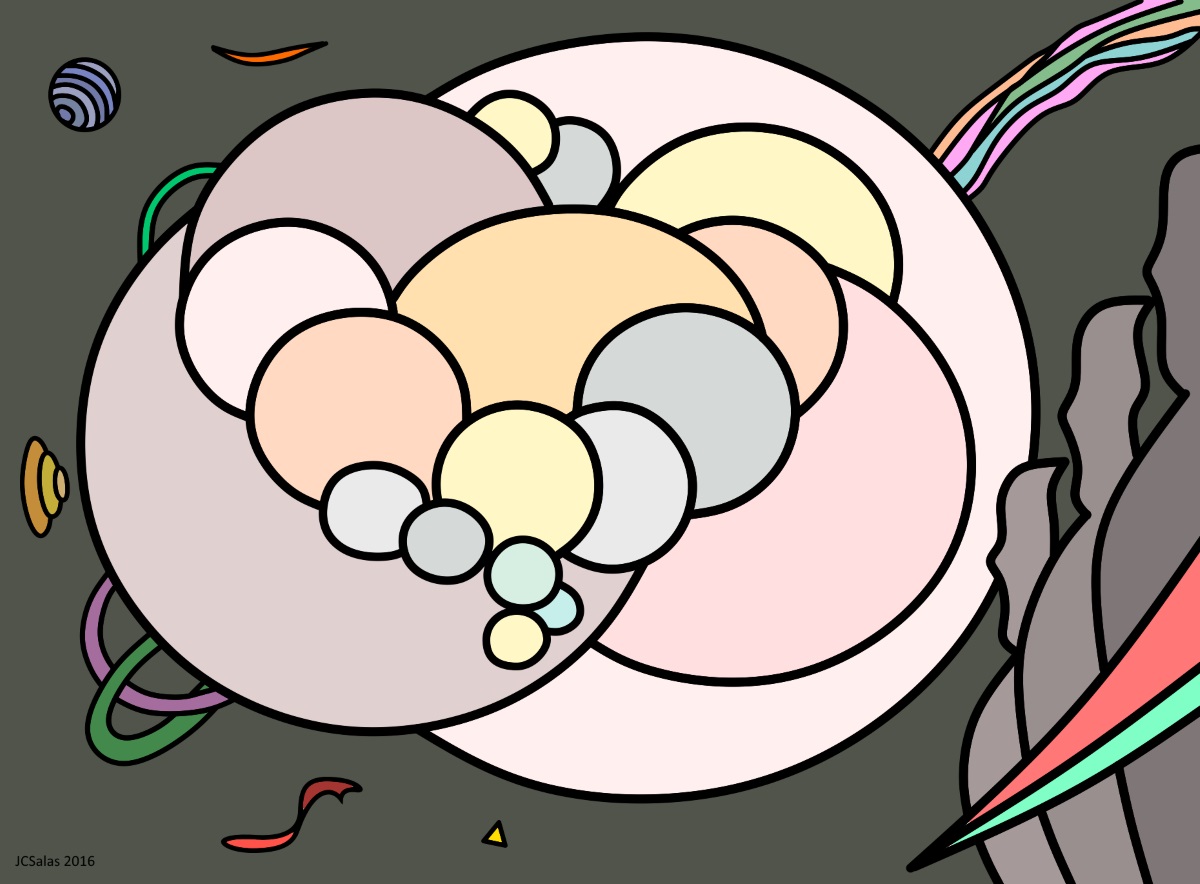
Durante una serie de años fui wagneriano —confío en que no de la especie más insoportable. Los pretenciosos latazos argumentales que, en general, escribió Wagner, convencido de que era tan gran poeta, no son merecedores de su música, en propiedad una supermúsica que fascina, excita, trastorna y saca de quicio, talmente como una droga, y que también puede crear adicción si no nos andamos con cuidado, incluso hoy en día, cuando se supone que deberíamos estar vacunados contra las fiebres románticas, los delirios épicos y líricos y todas las payasadas inherentes.
Como latazo de argumento, la Tetralogía, o sea El anillo del nibelungo, es insuperable. Catorce horas de una maldita historieta fundacional del mundo con dioses, enanos, gigantes, náyades, señoras voladoras y héroes predestinados. ¡Pero qué pasajes musicales! La muerte y el cortejo fúnebre de Sigfrido, en la última de las cuatro óperas, El ocaso de los dioses (y qué bien que suena el título en el idioma original, Götterdämmerung, aunque no sepamos alemán), aún hoy día me pone los pelos de punta y la carne de gallina. Sí, la supermúsica wagneriana es un peligro. Todas sus óperas de madurez, desde El holandés errante, incluyen pasajes sensacionales como este, pero en modo alguno (exceptuando las escenas del amor y la muerte de Tristán e Isolda) tan perturbadores.
La primera obra del ciclo, El oro del Rin, concluye con el episodio de la entrada de los dioses en el Valhalla, el castillo que les han construido los gigantes. Como otras veces, la expresividad de la música deja por el suelo, allí abajo del todo, el discurso lento y torpón-romanticoide del libreto. En la música de esta escena yo no descubro ningún castillo, sino una especie de sede cósmica más propia de una moderna película de ciencia ficción. La visión me sugirió este Valhalla; que no es una de mis pinturas más logradas, pero que es mi pequeño Wagner.